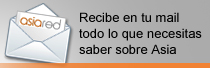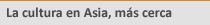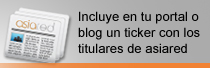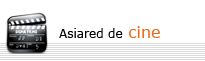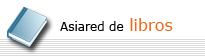economía, política y cultura de Asia
Miércoles, 23 de abril de 2025
noticia
Pakistán: el monzón cambia la historia
El río Indo define Pakistán, al extremo de que su desbordamiento sin precedentes recientes por un monzón excepcional, amenaza con modificar el presente de un país ya sometido a tensiones extremas. ¿Hasta qué punto la catástrofe será capitalizada por los islamistas, más rápidos en la respuesta humanitaria que el gobierno? ¿La desconfianza ante India quedará definitivamente atrás una vez aceptada la ayuda económica? La sociedad pakistaní no será la misma tras el trauma.
Millones de pakistaníes sufren directa o indirectamente los efectos devastadores de un monzón excepcionalmente virulento que ha provocado la inundación de una quinta parte del territorio de Pakistán.
Al dolor por la muerte de familiares cercanos, la población afectada debe añadir una nueva decepción ante la lenta reacción de unos gobernantes ya acusados por amplios sectores de la sociedad de corruptos.
Al frente de un gobierno de una administración de reacción lenta se encuentra el viudo de Benazir Bhutto, el presidente Asif Alí Zardari, a quien se ha reprochado su decisión de no interrumpir su agenda en Europa cuando amplias zonas de país quedaban devastadas por la fuerza de las aguas torrenciales.
Ya de vuelta, ni Zardari ni su primer ministro, Yusuf Raza Gilani han sabido responder políticamente a la magnitud del desastre humanitario y las retinas del resto del mundo han seguido viendo por televisión un tímido reparto de ayuda desde helicópteros en grandes lagos sembrados de pequeñas islas artificiales.
En tejados de edificaciones todavía en pie, montículos de tierras que emergen por encima del nivel de las aguas… consiguen sobrevivir las víctimas de la catástrofe natural, sin más compañero que la desesperación por el aislamiento y el riesgo de sucumbir a las epidemias que se puedan declarar por la falta de agua potable.
En este clima de desazón en un país ya de por sí pobre y sobrepoblado, la rápida respuesta de las organizaciones solidarias de los movimientos islamistas, cercanos ideológicamente a los talibanes y a Al Qaeda, busca capitalizar a su favor este nuevo desencanto de los pakistaníes con su gobierno.
Los talibanes pueden no ganar la guerra interna en el terreno del terror, puesto que la respuesta del ejército de Islamabad siempre puede ser más dura. Pero sí está ganando la batalla de la confianza.
Si la población no puede confiar en su gobierno y sí en las organizaciones islamistas, el peso de este movimiento en la política pakistaní va a ser cada día mayor.
Atento a este riesgo, quien sí ha intentado presentar una imagen de organización y eficacia ha sido el ejército, dirigido por el prestigioso general Kayani, recientemente reelegido para el cargo de jefe de estado mayor.
Kayani es un firma aliado de Estados Unidos en la lucha contra la insurgencia islamista en Pakistán y, en consecuencia, una pieza clave en la estrategia de Washington en el vecino Afganistán.
La comunidad internacional tampoco puede andar muy satisfecha con respecto a su capacidad de respuesta ante el desastre. Como las ongs, el secretario general de Naciones Unidas ha tenido que insistir en sus llamamientos a posibles países donantes para recabar ayuda económica.
La sospecha que la ayuda humanitaria, en particular la que llegara en metálico, iba a ser desviada a los intereses de políticos corruptos o a las redes islamistas más radicales ha frenado las donaciones.
Dentro de este clima de marcada desconfianza surge, sin embargo, un nuevo escenario, el del ofrecimiento de ayuda por parte del principal rival regional de Islamabad, Nueva Delhi. El gobierno pakistaní ha aceptado los cinco millones de euros de asistencia anunciados por India.
Aunque simbólica, la ayuda y su aceptación suponen una demostración del nuevo clima que impera entre ambas capitales, convencidas de que la vía del enfrentamiento no tiene más que consecuencias contraproducentes. Islamabad parece convencerse finalmente de que el islamismo radical es tan enemigo de Nueva Delhi como suyo.
El monzón y el desbordamiento del río Indo solamente han venido a recordar a los gobernantes de Pakistán la verdadera realidad de un país que, víctima de la corrupción de la clase política tradicional, la propensión de los militares a intervenir en los asuntos civiles y el arriesgadísimo flirteo con el islamismo radical de los servicios secretos, no ha sabido aprovechar la gran fase de desarrollo que vive el continente, empezando por su vecino y rival nuclear.
Probablemente este monzón obligue a la clase dirigente pakistaní a enfrentarse de una vez por todas a las necesidades de sus 140 millones de ciudadanos, por encima de las diferencias religiosas y políticas. La comunidad internacional, en particular las grandes potencias, deberían contribuir a ello ahora que realmente Islamabad las necesita más que nunca.
Una capitalización efectiva de la catástrofe por parte de los islamistas significaría la eternización de la inestabilidad en el Sur de Asia.
Comentarios
productos online
- China Actualidad - Boletín de información económica
- China, en el año del Dragón
- Dossier especial: El sueño de China
- Dossier: Desactivar la bomba de Kim Jong-un
- Letras de Asia
- Negociar en China: 100 consejos esenciales
- Observatorio Económico de China (OEC)
- Publicar contenidos de asiared en otro medio online - suscripción 6 meses
- Publicar contenidos de asiared en otro medio online - suscripción anual
- Publicar contenidos de asiared en un medio en papel - suscripción 6 meses
- Publicar contenidos de asiared en un medio en papel - suscripción anual
- Viaje al hermético reino de los Kim - Dossier asiared
fotogaleria
¿Quiénes somos? |
Get in touch |
Contactar |
Mapa Web |
Aviso legal
Política de privacidad | Política de cookies
Política de privacidad | Política de cookies
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin expreso consentimiento
© Mediared, Servicios de Información S.L. 1999-2025. | Desarrollado por: Bab Software
© Mediared, Servicios de Información S.L. 1999-2025. | Desarrollado por: Bab Software